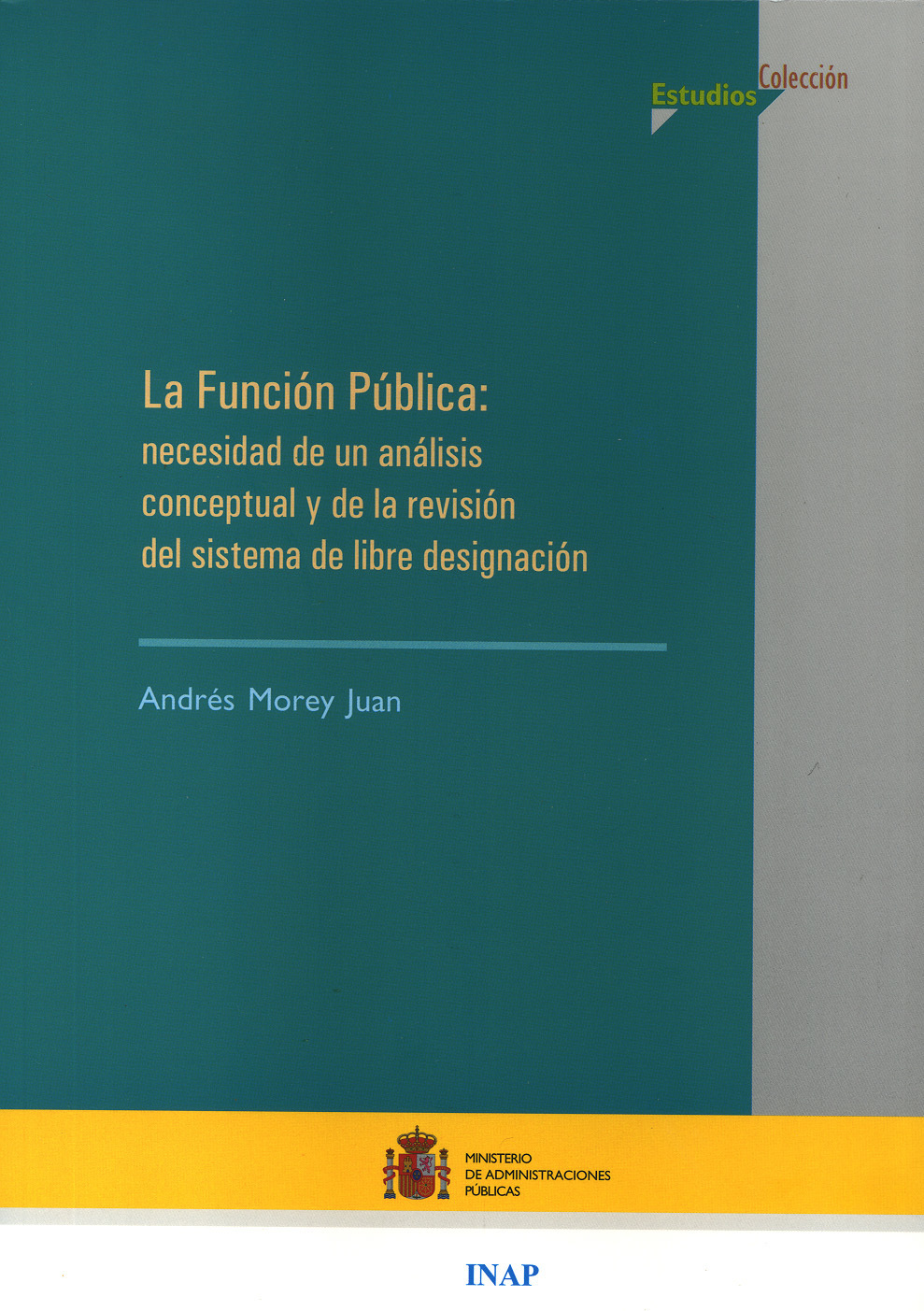3.5.- Recapitulación final y consideración de la idea
de las potestades inherentes y de las ad
intra.
El cúmulo de cuestiones que se han
tratado en este capítulo, hace necesario que se realice una recapitulación, en
un intento de configurar el concepto de potestades, sobre todo analizando las
referencias que se realizan por la doctrina a las denominadas potestades
inherentes o a las potestades ad intra. Al
efecto, no hay más remedio que recordar que nos encontramos en todo el Derecho
administrativo con la existencia de una confluencia de dos enfoques básicos que
se presentan, de modo paradójico, tanto como opuestos que como complementarios.
El enfoque individualista resalta el derecho subjetivo, el enfoque orgánico
resalta el factor social y a la Administración pública como encargada de
satisfacer los intereses públicos. Desde el punto de vista individualista o
liberal, toda intervención de la Administración pública se presenta como una
actuación limitadora de libertades, desde el punto de vista organicista se
presenta como garantía de los intereses públicos o derechos colectivos y de las
libertades, al someter éstas a aquéllos y garantizar su realidad efectiva.
Desde este segundo punto de vista el ejercicio individual de las libertades se
garantiza mediante el poder público que limita su perturbación y su ataque
desde la perspectiva de un falso derecho o libertad. También desde este punto
de vista la efectividad del derecho subjetivo, garantizado en las leyes,
constituye un interés público más. La Administración pública se presenta como
una organización, más bien como una institución que es manifestación de la
organización social del poder. La organización, así, manifiesta su factor o
factores jurídicos.
La potestad administrativa, por la
visión individualista, se presenta como poder otorgado por la Ley a la
Administración para actuar en campos o mediante actuaciones que, inicialmente,
no le corresponden o que, en su tiempo, no le correspondían. Si bien, por
supuesto, en todo caso su contenido pueda coincidir con poderes antes
residentes en el monarca. Poder y limitación de derechos confluyen en el
concepto básico de las potestades, pues incluso cuando la Administración
habilita a los particulares para actuar, lo es en campos que con anterioridad
eran de libre actuación. Visión que se manifiesta en los conceptos que de las
autorizaciones y las concesiones, como actos administrativos, mantiene la
doctrina del Derecho administrativo, y su base en el concepto del derecho preexistente. Esta influencia
histórica en el concepto debería obligar a su precisión o, en su caso, a su
revisión y, en consecuencia, repercute en las doctrinas de la vinculación
positiva o negativa de la Administración a la Ley, como hemos apuntado en otro
momento.
Si la cuestión se analiza teniendo
en cuenta las raíces de la distinción entre derechos y obligaciones o, más
bien, desde la de poderes y deberes, las potestades aparecen con el doble carácter
de poderes y deberes. Si la actuación de la Administración se configura como un
poder de limitar derechos subjetivos, se presenta como potestad administrativa
frente al individuo y como deber frente a los intereses públicos y a los
ciudadanos en general. Si la actuación se configura como creadora o
habilitadora de derechos y facultades, para el individuo constituye un derecho
y es una obligación de la Administración pública y frente al interés público
sigue constituyendo un deber; el aspecto de poder - límite o de potestad
administrativa, como imposición o coacción, no aparece. La extensión, pues, del
concepto de potestad a la habilitación y creación de derechos puede perturbar
el concepto, salvo que se identifique con los deberes de la Administración,
cuando realmente nos encontramos ya en el campo más concreto de los derechos y
obligaciones, en el aspecto relacional. Incluso en caso de inactividad
administrativa, y sólo desde el punto de vista de la Administración, de su
funcionamiento y organización, surge el concepto del deber. Esta consideración,
pues, de la potestad en el campo favorable a los ciudadanos determinaría una
concepción coincidente con un deber, más que con un poder y alejada del
carácter discrecional que doctrina y jurisprudencia suelen otorgar a las
potestades.
La realidad es que, sin perjuicio
de que el ejercicio de las potestades constituya un deber, desde el análisis
conceptual a que nos lleva la doctrina, resulta conveniente circunscribir el
concepto de potestades al aspecto de poder que se impone a los individuos y
ciudadanos y matizar las restantes situaciones. Pero, entonces, hay que seguir
recapitulando y analizar si es posible, pues, hacer referencia a potestades
inherentes o a potestades ad intra o
a potestades discrecionales o, si en cambio, se ha acabado identificando todo
poder o facultad de las Administraciones públicas con una potestad.
Desde el punto de vista de la
organización, de la social y de la del Estado, en un régimen de Derecho
administrativo debemos considerar que el ejercicio de potestades como poder de
limitación de los derechos subjetivos y de los de los ciudadanos, es una
cuestión inherente a la Administración pública. ¿Por qué, entonces la
referencia doctrinal a las potestades inherentes como clase específica?
Sencillamente porque la, también, referencia a la potestad organizatoria o
autoorganizatoria y la configuración de la misma como poder frente al que no
existen derechos subjetivos, obliga a justificar el hecho de dicho rechazo en
el carácter inherente a la Administración pública de dicha potestad o encuentra
sólo dicha justificación y hace que se considere o identifique el carácter de
inherente como una clase específica de potestades que no tendrían su origen o
nacimiento en la Ley, sino en el propio carácter o naturaleza de la
Administración pública, siendo así, en nuestra opinión, que dicha naturaleza
justifica todas las potestades, en cuanto ella es la de poder público obligado
a ejecutar la ley y hacer efectivos los derechos, tanto subjetivos como públicos
o generales, sin perjuicio de que su otorgamiento constituya o no una reserva
de ley. La cuestión de fondo, pues, respecto de la potestad autoorganizatoria
no es esa, se trata simplemente de que la capacidad de organización de las
Administraciones públicas no es una potestad administrativa, no se ejerce para
limitar derechos, ni, tampoco directamente para crearlos, nace para cumplir
fines, para realizar actuaciones, para funcionar y para ser eficaz, sin
perjuicio de que, como consecuencia de la organización, se afecte a derechos
consolidados o se creen o se produzcan determinados efectos jurídicos y,
además, la reserva de ley en el campo de la organización no tiene el peso
específico y la importancia que tiene en el de los derechos subjetivos o de las
libertades públicas, sino que tiene como base el otorgamiento de los poderes
básicos y el límite del gasto público y la eficacia y racionalidad.
Pero esta posibilidad de producir
efectos jurídicos y el hecho de que el derecho establezca principios que rigen
la organización o que la sujetan y limitan, obliga a considerar que ésta no es
una cuestión metajurídica, en cuanto regulada y en cuanto capaz de beneficiar o
lesionar y en cuanto es posible su valoración por los tribunales desde dichos
principios y aspectos regulados o desde el de la lesión que no se debe soportar
jurídicamente. Lo que obliga a determinar que tampoco es procedente la
referencia a una potestad discrecional, primero en cuanto hemos visto que el
ejercicio de las potestades no es discrecional sino obligatorio, como deber que
constituye, y en cuanto que lo discrecional sólo se da o aparece en el modo de
la actividad correspondiente a realizar en ejercicio de la potestad; en el
sentido de que no todos los aspectos de dicho ejercicio y actividad están
reglados o recogidos en la norma y es posible o necesaria una actuación técnica
de la Administración. Esta actuación técnica tampoco es libre, sino que está
sujeta a límites en garantía de los intereses públicos, pero estos límites se
configuran como una serie de principios legales, sin que se manifieste la
existencia de una reserva de ley, propiamente dicha; cosa que, en cambio, sí se
manifiesta respecto de la limitación de derechos subjetivos, cuya garantía sí
se realiza a través de la reserva de ley en el otorgamiento de potestades a la
Administración y se muestra como un elemento reglado necesario. La
discrecionalidad, en resumen, se configura, pues, simplemente como un margen de
elección entre alternativas, reguladas o no.
De otro lado, la referencia a la
existencia de potestades inherentes también se realiza en el sentido de
evidenciar que existe una atribución de potestades a la Administración que no
precisa de concreción y que se hallan implícitas en el ordenamiento jurídico o
en la atribución de fines a las Administraciones públicas y así, por ejemplo,
Santamaría Pastor se refiere a las potestades
implícitas o inherentes como: las
que, sin constar de manera explícita en la norma de atribución, pueden
deducirse racionalmente de la misma mediante una interpretación sistemática y
finalista que tienda a conferirle coherencia. Si una norma diseña un marco de
regulación que ha de suponerse coherente y completo, ha de concluirse que
atribuye todas las potestades necesarias – y sólo ellas- para que la finalidad
reguladora pueda cumplirse enteramente[1].
Cuestión de evidente sentido común y que sólo tiene el obstáculo real de la
denominada potestad sancionadora, respecto de la cual sí se exige una
concreción y precisión legal o tipificación de infracciones y sanciones.
También coherente con la postura que hemos mantenido, al tratar del reglamento,
respecto a que la falta de una regulación legal, podrá formalmente, en virtud
de la existencia de una reserva material de ley, no permitir la regulación por
norma reglamentaria, pero no conducir a la inactividad administrativa, sobre
todo cuando se trata de proteger derechos fundamentales. No obstante, desde mi
punto de vista, abundando en lo antedicho, toda potestad concebida como deber o
como de organización, resulta ser inherente y consecuencia de la propia
naturaleza de la Administración pública y de sus fines públicos o generales que
precisan del poder para hacerse efectivos. Es decir, toda atribución de
potestad se origina en los fines establecidos por el ordenamiento jurídico y en
la necesidad del uso del poder o de la coacción. Por lo tanto la clasificación
de las potestades, en este sentido tiene fundamentalmente un carácter más bien
didáctico. De no ser así la Administración pública no existiría en su configuración
de poder y pasaría a ser una mera organización asistencial similar a la de
cualquier empresa o institución.
Sólo queda por analizar si es
posible hacer referencia a las potestades ad
intra. Por tales, hemos de considerar las que Villar Palasí denomina como domésticas[2], en concepción que las contrapone a la
existencia de las potestades hacia fuera o no domésticas. Es decir, la
concepción contrapone, o debe suponerse que lo hace, la existencia de poderes
que se ejercen no respecto de los ciudadanos o, al menos, no directamente, sino
respecto de la propia organización. Pero una reflexión detenida de la cuestión
y de las actividades que puedan suponer un poder en este aspecto interno, sólo
puede llevar a considerar las actuaciones que suponen ejercicio de autoridad y
de ellas se destacarían las que nacen de la relación de jerarquía que existe en
el seno de las Administraciones públicas, cuya
manifestación más evidente sería la potestad disciplinaria, y las cuales
en cuanto se traduzcan en actos jurídicos o impositivos sí son potestades
propiamente dichas, aun cuando en el seno de una sujeción especial. Pero otras
manifestaciones de estas denominadas potestades domésticas o ad intra como puedan ser los informes
vinculantes o preceptivos en el seno de los procedimientos administrativos o en
la adopción y toma de decisiones administrativas y políticas, son realmente
funciones públicas existentes en garantía de intereses públicos y, por
supuesto, de derechos subjetivos o colectivos, que dan lugar con su ejercicio a
actos administrativos de trámite.
Las de carácter disciplinario y de
jerarquía serían potestades públicas por razón del sujeto que las realiza, pero
también son propias de toda organización en la que existe jerarquía y mando. En
cambio, las que hemos considerado funciones públicas, también resultarían
inherentes a la naturaleza de una Administración pública que debe garantizar
todos los intereses públicos definidos más o menos abstractamente o de modo
general en el ordenamiento jurídico. Pero a ellas, estimo, que conviene más el
nombre de funciones públicas y de
actos de autoridad técnica, que la consideración de potestades, pues aun cuando
es posible estimar que el acto de trámite de carácter vinculante se impone a la
voluntad del órgano decisor, en ningún caso se pretende el establecimiento de
una coacción o imposición de un sector de la Administración, el profesional o
técnico, sobre el político, sino simplemente de garantizar la legalidad y
acierto de los actos administrativos, decisiones administrativas y políticas y
de permitir su control judicial. Lo único que se impone es la existencia del
propio acto de trámite, o se debe imponer, cuando la garantía es necesaria. El
establecimiento de estas garantías, funciones públicas y actos de trámite exige
de su constancia en el expediente, sin lo que el acto dictado está viciado y
puede ser anulado.